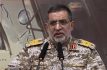Gobernar bajo presión: poder real y tensiones múltiples

Esta semana invito a los lectores a conocer a una mujer que aparece en la memoria del periodismo mexicano como una figura en una fotografía amarillenta que pocos recuerdan cuándo y dónde se captó.
Magdalena Mondragón fue reportera cuando casi no había reporteras, jefa de información cuando el cargo era territorio de hombres con sombrero y corbata, y maestra de periodistas cuando el país no sabía que necesitaba escuelas de periodismo. Su nombre sobrevivió porque dejó huellas en otros, no porque buscara reconocimientos. Y en el oficio, eso vale más que los homenajes.
Llegó al periodismo, como llegan muchos, por hambre y curiosidad. Permaneció porque entendió que la palabra no solo cuenta lo que ocurre, sino que es el latir del corazón de un país. Aprendió pronto que al reportero nadie le regala credibilidad: se gana a codazos, a fuerza, de insistir cuando la puerta se cierra y de preguntar cuando otros callan. Aquel DeFe de los años treinta, siempre desconfiado, terminó por respetarla.
Nació en Torreón el 14 de julio de 1913, cuando la ciudad todavía era un pueblo azotado por el polvo. Cursó la primaria y estudió taquigrafía y contabilidad. En 1935 tomó el tren al Distrito Federal con un sueño que apenas cabía en su maleta de cartón y en la capital estudio literatura en la UNAM, fue mecanógrafa y correctora en la representación de El Siglo de Torreón y encontró un espacio en La Prensa, donde nadie esperaba que una mujer llegara para quedarse.
Dicen los que la conocieron que Magdalena se movía por la redacción con una seguridad que desconcertaba. No era altivez, sino oficio que la blindaba contra las dudas, lujo que un periodista no puede permitirse. La vieron tomar notas en una balacera, discutir con policías amenazantes, hacer preguntas que a otros reporteros daba vergüenza plantear. Y cuando regresaba a su Remington, escribía como quien acomoda la casa después de un temblor. Quitaba el ruido para dejar la historia. Su prosa tenía precisión, ritmo y una saludable desconfianza hacia cualquier versión oficial.
En un México y en un periodismo en donde las mujeres eran decorados o excepción, ella se volvió una referencia. No por grandilocuencia, sino porque trabajaba más. Confiaba en la información como otros confían en la fe. Sabía que la verdad, si es que existiera, nunca llegaría completa y que el trabajo del periodista consiste en perseguirla sin tregua.
La comenzaron a buscar los jóvenes que se iniciaban en La Prensa y ella enseñaba, sin manuales, en una peculiar pedagogía parabólica: “revise ese dato ... no se crea la primera versión ... pregunte otra vez ... Regrese si algo no cuadra.” Ese método, tan simple que peca de obvio, era en realidad una ética. Sus alumnos la siguieron por décadas.
México la celebró tarde. Así es porque el periodismo es una profesión que envejece rápido, agradece lento y en ese entonces era una comarca casi exclusivamente masculina. De eso darían testimonio desde Laureana Wright hasta Sara Moirón. Pero cuando le llegó el reconocimiento, Magdalena ya no necesitaba aplausos.
Pienso en ella como en esas figuras que mantuvieron vivo el periodismo cuando el país parecía empeñado en extraviarse. No narró solo los hechos de su tiempo. También enseñó a mirar. Fue como una brújula en un oficio que con frecuencia pierde el norte por conveniencia o por cansancio.
A mediados del siglo pasado, cuando casi ninguna mujer ocupaba jefaturas editoriales, Magdalena ocupó la dirección de La Prensa Gráfica, el suplemento ilustrado que combinaba crónica, imagen y nota dura con un estilo ágil y urbano. Lo dirigió con la misma firmeza con la que reporteaba: revisaba pruebas, corregía pies de foto, pedía cambios de última hora y exigía que cada imagen justificara su espacio. Quienes trabajaron con ella recuerdan que entraba al taller como si fuera su casa y que los linotipistas la respetaban porque conocía el oficio desde la raíz.
Pero no sólo fue reportera. Ella sí hizo realidad el sueño que anida en casi todo periodista: escribió libros que mezclan memoria profesional, crónica y literatura. Su bibliografía es larga y vale la pena citarla. En novela, Puede que l’otro año (1937), Norte bárbaro (1944), Yo, como pobre… (1944), Más allá existe la tierra (1947), El día no llega (1950), Tenemos sed (1954) y Mi corazón es la tierra (1967). En testimonio y ensayo, Saludo a la vida (1960), Los presidentes dan risa (1948), Cuando la revolución se cortó las alas: intento de una biografía del general Francisco J. Múgica (1967) y México pelado… ¡pero sabroso! (1973). Además, los libros de poemas Souvenir (1938) y Si mis alas nacieran (1960), el reportaje Habla un espía (1962) y en teatro, No debemos morir (1940), Cuando Eva se vuelve Adán y Torbellino (1947), El mundo perdido (1948), La sirena que llevaba el mar (1950), ¡Porque me da la gana! (1953) y El choque de los justos (1964), piezas donde puso en escena, con distinta máscara, la misma obsesión: justicia social, cuerpos fuera de lugar y mujeres que se atreven a desobedecer el guion.
Su vida estaba ordenada alrededor de la noticia: madrugadas en vela, coberturas inesperadas, guardias en redacción, cierres ásperos … es decir, lo más incompatible con la vida doméstica tradicional de aquellos años en aquel México. Cuando un amigo le preguntó por qué no se había casado, respondió que el periodismo era un matrimonio … muy absorbente.
Es claro que Magdalena eligió la libertad antes que la comodidad. Y desde luego se negó a aceptar el silencio.