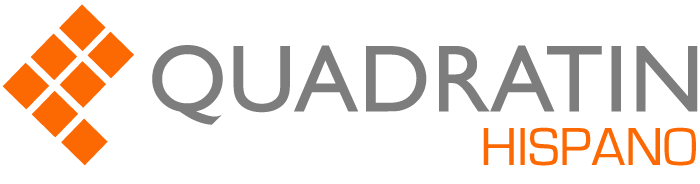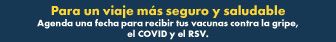Buenismo, moralización y la paz tiránica

En principio, todo esfuerzo a favor de la paz es loable y todos los discursos que la exaltan parecen nobles; sin embargo, hay matices muy concretos entre buscar la paz como un proceso siempre perfectible y pedir la paz como un destino prefigurado.
En el primer escenario, el orden social anhelado pretende generar las condiciones mínimas para que la diversidad y la pluralidad puedan expresarse con libertad, responsabilidad y tolerancia; y también aspira a compartir un ánimo cultural donde se privilegie la capacidad de creer y luchar por satisfacciones mínimos compartidos y justos. En esta idea de paz, la actualización de demandas y reclamos se inscribe no solo en la posibilidad del futuro, sino en la necesidad de este, de llenar los actos con un sentimiento de esperanza y con respuestas aún no imaginadas ante desafíos progresivos.
Pero en el otro escenario, la paz se convierte en una expectativa que cristalice un designio predicho y en el que se han puesto fronteras al tiempo. Bajo esta idealizada paz, la confianza y la tranquilidad provienen más de la invisibilización de los conflictos que de su reconocimiento y resolución; la estabilidad se presenta bajo la promesa de inmutabilidad; y el orden es efecto de un régimen cuya única responsabilidad sea ejercer el control material e inmaterial de las actitudes y actividades humanas, así como de la institucionalización y alfabetización hegemónica de todas las dinámicas sociales presentes y futuras.
En medio de las graves crisis generalizadas que padecemos (como la exaltación de la violencia y la discriminación política, el extendido desorden público y mediático, la legitimación de la agresividad discursiva y de poder) y del excruciante clamor por la paz, es sencillo caer en la tentación de promover cierta idea de pacificación bajo el segundo escenario: por vía de la paz tiránica. Y, al contrario de lo que se podría pensar, sus promoventes no siempre parecen agentes absolutistas, calculadores e hiper-racionales, sino que casi siempre se manifiestan a través de discursos “buenistas” de positivismo desequilibrado o mediante una gentil oposición moralizante contra los ‘no-valores’ sociales (o al menos aquellos no reconocidos como útiles por el “valor supremo” impuesto por el poder).
El exceso de positivismo puede suprimir el pensamiento crítico, la agilidad emocional y la capacidad de enfrentar realidades complejas; conduce a expectativas irreales mientras, paradójicamente, promueve el silencio ante señales de alerta o de normalización de comportamientos éticamente cuestionables. Por otra parte, la moralización jerárquica de los valores sociales “buenos” frente a aquellos “malos” o “menos buenos” tiende a construir islas integristas donde un “valor supremo” (por ejemplo: apreciaciones absolutas y unívocas de cierta libertad, cierta democracia, cierto orden, cierta institucionalidad o cierto mercado) se impone de forma tiránica y destructiva sobre otros valores (dignidad, justicia, solidaridad, compasión, etcétera).
Aunque no lo parezca, el discurso ‘buenista’, lleno de positividad e ilusiones retóricas, tiene un vínculo muy estrecho con el autoritarismo; porque la integración narrativa de una realidad o un futuro idealizados del pueblo ha sido utilizada indefectiblemente por regímenes autoritarios para manipular a las masas y suprimir la disidencia. Así, bajo la apariencia de total comprensión y reconciliación de todas las razones sociales, se suele disimular la verdad (que es casi siempre conflictiva) y acallar los clamores periféricos mediante fugaces gestos de acogida.
Sobre esto último, el artista Quino hizo una mordaz crítica a través de una caricatura donde en cuatro paneles dibujó a miembros risueños de las naciones y líderes globales en la tradicional –y ya rancia– fotografía grupal durante las cumbres internacionales para “combatir el hambre, la pobreza y el desempleo”; mientras en la quinta y última viñeta sale la familia Rosales de Villa Ranchito tratando de resolver sus problemas de hambre, inseguridad, desocupación… etc.
El “buenismo” pacificador deslegitima la indignación social y el activismo desde las sufrientes periferias, porque desde la institución del poder “ya se hace todo lo posible”. Así, ¿cómo podría quejarse una víctima de corrupción si “ya no hay corrupción” en un gobierno? ¿Cómo podría denunciar una persona brutalidad policial si “ya no se tortura” en este régimen? ¿Cómo creerle a alguien que clama desde la hambruna si la autoridad ya declaró “autosuficiencia alimentaria” nacional?
La otra “paz tiránica” proviene de una lógica donde la idea de “valor” (que es inherentemente económico y antagónico al “no-valor”) se traslada a esferas no económicas como la política, la moral o el derecho. Así, alguna precondición de paz erigida como “valor supremo” (el libre comercio, el libre tránsito, la libre empresa, la libre ganancia, la libre explotación, etc.) obliga a declarar una guerra moral contra el disidente o el diferente.
En nuestro contexto, la ideología neoliberal suele priorizar al “mercado” como una naturaleza social de orden superior y perfecta donde se acrisola la única paz posible; y todo aquello que no “sirva” a sus propósitos no solo es una esencia parasitaria, sino una realidad incómoda a la que es necesario deslegitimar, judicializar y erradicar.
Esta paz de integrismo moral diluye finalmente todas las instituciones al balcanizar la vida social en una lógica de valor/no-valor que es inherentemente conflictiva y destructiva. Allí donde se han diluido las instancias mediadoras entre los desarrollos individuales y los derechos colectivos hay una paz utilitaria, pero no un espacio donde puedan desarrollarse lenta y progresivamente las búsquedas de la dignidad humana, la justicia y el bien común: una paz donde los valores intrínsecos de la diversa experiencia humana tengan cabida y se resuelvan a través del reconocimiento de los conflictos, no de su omisión.